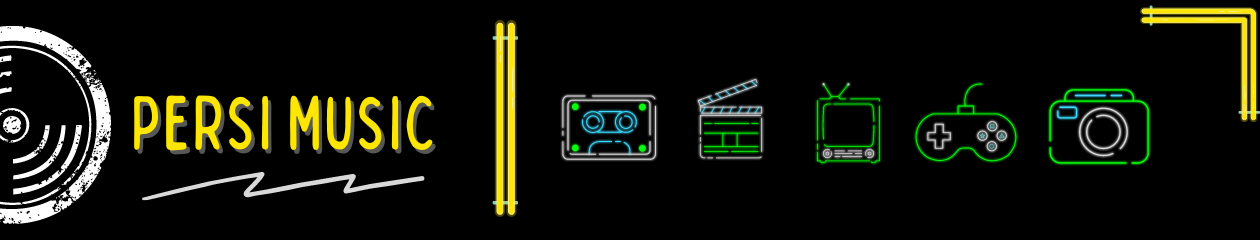La prostitución es un oficio que alberga muchos secretos en el imaginario social. Tema tabú de opiniones excluyentes, valores cliché y respeto por sobre todas las cosas. ¿El oficio más viejo? Las cuestiones intactas sobre necesidad, pobreza, trastorno moral, tergiversación humanista. Bueno o malo, he ahí el dilema. Un dilema mudo, sin lugar en la sobremesa; susurros anónimos, clientes sin rostro, realidad ignorada por comunidades ciegas. Un algo más en el mundo… hasta que es nuestra hija, nuestra novia, nuestra madre; entonces, la prostitución adquiere otro matiz (aunque el silencio no se rompe jamás).
Mi visión poética de las hembras humanas me dota de una fascinación por la imagen de la ramera, la puta, la carnicera, la mujer pública. Sin embargo, lo difícil siempre es comprender su cosmovisión, su postura ante el mundo, su interior detrás de la piel —y no sólo con las prostitutas, sino con prácticamente cualquier otro ajeno a nuestro egoísta yo mismo. Meterse en su piel o cubrirlas con la nuestra son nuestras únicas aproximaciones restantes. Lo demás queda establecido con mejores palabras que las mías en el excelso poema «A una ramera» de Antonio Plaza.
Yo logré conjugar mi alma a la zaga de una prostituta en un mercadillo de paso en un barrio de baja reputación. Cedí ante mi exigente hambre y decidí comer allí. Esperaba ser atendido cuando una prostituta reprodujo el karaoke de «El pastor» de Miguel Aceves Mejía y comenzó a cantar al punto de las lágrimas. Sin quererlo ni notarlo, yo también llovizné a su par. Cuando terminó la canción, le ofrecí comiera conmigo. Conmovido por su voz y emocionado por su voluntad de compartir alimentos conmigo, (estúpido) pregunté. Ella sonrió y sólo dijo: «esta comida la gané cantando… ésa es la diferencia». Comimos en silencio y tomados del corazón.
Kobda Rocha