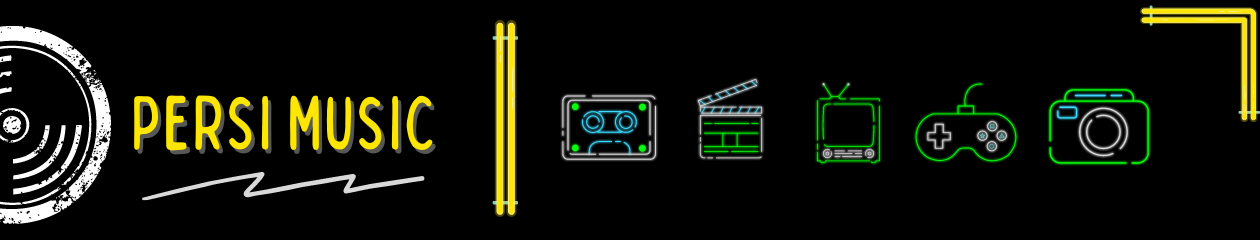Cada centímetro cuadrado contenido dentro de los casi 500950700 kilómetros cuadrados que conforman este planeta está lleno de mundo. Salvo por lo profundo de los mares, los desiertos, los volcanes y otros ciertos terrenos inhabitables —aunque no por ello inocentes—, todo está cubierto de humanidad. La guerra en algún momento pasó por cada lugar del orbe; la sangre, la muerte, el dolor, el llanto, la tristeza, la injusticia, la pobreza, y/o la enfermedad han marcado cada pedazo de nuestro planeta en algún momento de la historia. No hay ningún espacio libre de una memoria aterradora, no hay ni una espelunca que resguarde intacta su cualidad natural. Los humanos lo hemos manoseado todo, incluso el aire, incluso el cielo.
No teniendo salvación ni opción de huida, nos aferramos a la ruindad que hemos consolidado y, agregados ya al flujo lógico de nuestra propia consuetud entrópica, nos apropiamos de un trozo de mundo para hacerlo nuestro mundo. Si todo lo que hemos pisado ha quedado despojado de su altivez para convertirse en una contaminada vanidad, entonces compramos un terrenito para que al menos esos 200 metros cuadrados (o menos… mucho menos) sean nuestra vanidad, nuestra personal forma de destruir y salvaguardar el mundo. Ése, llamado nuestro hogar, es nuestra mitomaniaca esperanza de paz.
Poseer una casita, pagar el impuesto predial e imprimirle nuestra personalidad no es garantía de seguridad y verdadera posesión de algo; sólo es un holograma, una estampa, una ilusión, porque en cualquier momento nos sueltan un misil nuclear encima y destrozan nuestros dos cuartitos con cocina y baño… o nos hacen fraude y nos estafan con las escrituras de propiedad… o a las capas tectónicas de este lastimado planeta se les ocurre danzar sin interesarles nuestro recién levantado cimiento arquitectónico… o igual lo vendemos por propia voluntad. El punto es que no tenemos nada, el planeta no nos pertenece, ni siquiera los 200 metros cuadrados (o menos) en donde construimos nuestro hogar.
Y aun, con todo, nos aferramos a esa casita como si en verdad valiera la pena. Porque, de cierta forma, es lo único que nos queda: tragarnos la mentira, seguir el juego y enamorarnos de esos cuatro muros. Tras un ejercicio vacuo de resignación y conformismo, ese espacio irrelevante se transforma en el santuario más sagrado que podamos soñar. Ese templo, ese hogar, es una guarida contra todo lo mundo que es el mundo, es una muralla, una defensa contra todo lo humano que es el humano. Ahí dentro, con la sensación de estar donde todo es nuestro, forjamos el único refugio posible ante las atrocidades de nuestra especie.
Yo no critico esta medida tan simple, tan cóncava, tan superficial. Al final, de uno u otro modo, es bueno que encontremos un racimo de bienestar entre tanta calamidad mundana. Sin embargo, no puedo evitar pensar (¡oh, gran defecto!) que un hogar es la guarida del cuerpo. ¿Qué edificación, entonces, resguarda nuestra alma?
Kobda Rocha