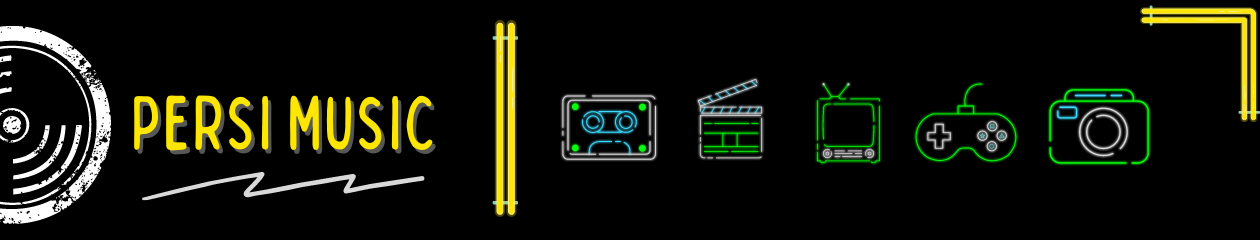La figura de Walt Whitman se ha metido en mi cabeza últimamente. Lo veo en cada rostro, lo escucho en cada verbo; de pronto, creo que lo conozco o, peor aún, que él me conoce. Siento como si invadiera mis sueños y mis recuerdos; ocasionalmente pienso que es mi mejor amigo o incluso mi padre. Tal vez somos íntimos amantes, tal vez él reencarnó en mí, tal vez yo soy Walt Whitman. Tarde o temprano, uno llega a conocer por completo a todo el mundo, excepto a uno mismo.
Irrecusablemente, un joven nicaragüense me ha descrito como un santo, patriarca y sacerdote, profeta, poeta e incluso se atreve a llamarme emperador. Me miro al espejo y no me reconozco. Tampoco el fanatismo de un joven español logra atinar un sustantivo. Él jamás lo habría creído, pero tanto como estaba enamorado de un viejo hermoso, seguramente se odiaba a sí mismo. La barba enmarañada no es de mariposas, sino de murciélagos; sólo hay que quererlo ver.
Todo lo que se ama se repudia al mismo nivel. Yo siempre he amado mi país, su bandera, su himno, su gente, su gobierno; pero tanto como lo amo, también lo aborrezco. Casi tanto como lo odio, le temo; y casi tanto como le temo, me da lástima. ¿Por qué habría de anunciar un tiempo mejor para el futuro?
País de hierro, dice uno; ciudad de cieno, dice el otro. La verdad, alambre y muerte es lo que hay. La verdad ambos la conocieron, pero sólo el primero tuvo las agallas de aceptar su amor, su odio, su temor y su lástima por mi nación cuando escribió a Teddy Roosevelt:
«Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!»
Kobda Rocha