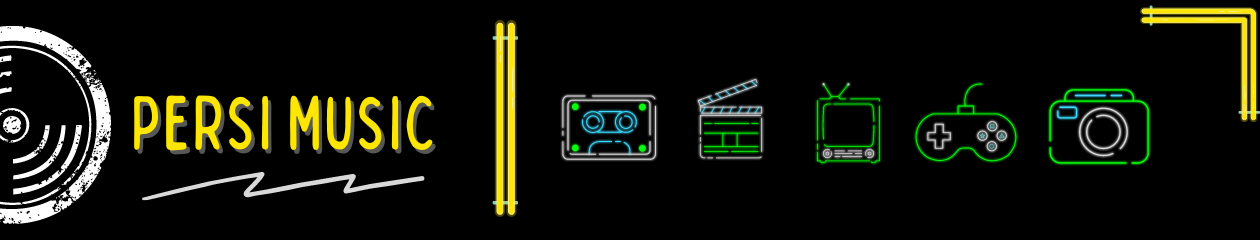Mudarse de cuerpo, al igual que de casa, es más difícil cuanto más tiempo has vivido allí. Lo primero que mudé fue mi pene. Eso fue fácil, debo confesar. Lo saqué de tu vagina y lo puse en otra. Otras, de hecho. Es que, cuando uno deja su hogar tan repentinamente, importa poco el lugar al que llegas: si te gusta o no, si es seguro, si es cómodo, si tiene todos los servicios, si es cálido o frío, si es grande o pequeño, si está en buenas condiciones o en una colonia decente. Lo único en lo que uno piensa es en dormir calientito y bien cenado.
La primera noche tuve que pasarla con un cuerpo rentado en un hotel de paso. Estaba algo sucio y no pude dormir por estar pensando en ti. La cama no se asemejaba en absoluto a tu torso desnudo, pero al menos las sábanas se empiernaron conmigo varias veces a lo largo de la noche. Claro que sus pechos, aunque grandes, no eran tan confortables como las almohadas de nuestro lecho conyugal.
La segunda noche fue más a-cojedora; la pasé con una amiga en su depa. La llamé para contarle y desahogar mis males; salimos, fuimos a comer, nos tomamos una cerveza, te maldijimos dos o tres horas, y luego me invitó a su depa. Su cuerpo es pequeño, casi no caben muebles en su vientre; apenas tiene un silloncito para dos personas, una mesita de centro, un librero repleto de cachivaches y un lunar debajo del pezón izquierdo. Una vez allí, en lo apretujado de su hospitalidad, tuve que entrar hasta el fondo de su cuerpo para no romper nada.
La tercera noche estuve inconsciente hasta el amanecer. Entré a un bar para llorar tu ausencia. Alcoholizado, con la nostalgia entre los nudillos y el contrato entre las piernas, me desmayé sobre el retrete. Desperté afuera, junto al basurero, sin dignidad pero con experiencia. Ese mismo día conseguí un departamento pequeño, barato y lejos de tu nombre.
Mudarse de casa, al igual que de cuerpo, es más difícil cuando el espejo te reprocha a cada instante lo hueco de tus acciones. Lo segundo que mudé fueron mis ojos. Me costó algo de trabajo meterlos en mi nuevo departamento, pero al final les encontré un buen lugar junto al mueble de televisión. No se ven muy bien (como que no combinan con la decoración), pero he notado que, cerrados, pasan bastante desapercibidos.
Lo más complicado fue empacar mis brazos y nuestras fotos juntos. Los primeros los metí en cajas, pero nunca los desempaqué; las segundas las guardé en un cajón de la recámara, pero no me acuerdo en cuál exactamente. Si alguien me pregunta, diré que las perdí.
Cuando saqué mi colección de discos, no supe si era buena idea volver a colocarlos en mis oídos o no. Cómo escuchar una cascada en la regadera, cómo escuchar el viento en un silbido, cómo escuchar tu voz en mi silencio. ¡Qué difícil decisión! Había mucho dinero invertido en esos discos, mucho tiempo dedicado a apreciarlos nota por nota, mucho esfuerzo en aprender otros idiomas para entender las letras de las canciones, había dedicado la vida entera a mi música, y ahora me era imposible escucharla porque mis orejas aún tenían el acúfeno de tus últimas palabras:
¿Cómo pudiste hacernos esto, amor?
Kobda Rocha