Yo crecí en un mundo extraño. Desde que nací ya se escuchaba el grito feminista en cada noticiero televisivo. En mi casa, se hablaba de igualdad de género en la sobremesa; siempre salían a colación la tía Fer que nunca se casó y Rita, la vecina, que a sus veintidós años se casó con un anciano ricachón. Derechos de la mujer, liberación femenina, posmodernidad, eran temas a los que las caricaturas dedicaban episodios tan naturalmente por su familiaridad e integración con los niños, niñas y niñes (¡Ah!, porque también me tocó nacer en tiempos de inclusión lingüística). HLGBTTTIPQZ, Twitter, globalización, ése es el mundo en que crecí. Sin embargo, a pesar del respeto y la tolerancia profesados por la opinión popular, mis padres concluían siempre en la fatal advertencia: cuídate, no andes sola, no salgas tan noche, evita situaciones riesgosas, recuerda que siempre habrá gente mala en el mundo.
El mundo es un maldito. Primero te ilusiona, te hace disfrutar la vida, te llena de sueños, te conmueve y te enamora de quien menos lo esperas (es decir, de quien comparte tu mismo entusiasmo por la vida, el amor y la belleza del mundo). Pero luego, cuando cumples dieciséis y te empiezan a crecer los pechos, te envía una sorpresita: un hombre, un tipo, un maldito que te sigue cuando sales de la escuela y te desvías por una calle intransitada para no escuchar las boberías de tus compañeros de clase, te alcanza, te toma del brazo, te apunta con una pistola, te tira al suelo, te golpea, te baja el pantalón, te viola, y te preña.
No sé si sea un aviso del cielo —¿qué pude haber hecho yo para merecer castigo tan cruel?— o si el infierno en verdad es tan malvado que permite a sus demonios subir a la Tierra y darnos pequeñas muestras de lo que nos espera. No sé por qué dios lo permite; no sé por qué los hombres son malos; no sé por qué toda la ciencia, la filosofía y la religión no nos pueden componer; no sé de qué nos ha servido la evolución entonces; sólo sé que ese día la bondad, el amor y la vida terminaron para mí.
Por desgracia, no morí. Cuando mi violador se marchó, quedé más estática y sintética que una basurilla arrojada al pavimento; en el suelo, catatónica, con los calzones desgarrados; de pronto, ¡la desesperación! de vestirme, de limpiarme, de sacarme su pene de la boca y su pistola de la vagina, de matarlo, de morir; luego, otra vez la quietud, el silencio, el vacío; y después el llanto, y después los gritos, y después la risa, y después el llanto, y después la nada otra vez. ¿Regresar a la escuela? No. ¿Buscar ayuda? No. ¿La policía? Menos. ¿Un hospital? Para qué. ¿Ir a casa? A dónde si no.
Caminé… Caminé… Caminé… Sin pensar, sin llorar, sin sufrir; sólo caminé, vacía, hueca, como muerta, ¡no, fue peor!, aún viva, pero vacía, hueca; sólo caminé.
Cuando llego a casa, son más de las tres. Mi mamá me espera despierta. Rompo en llanto. “¿Qué te pasó?”. Me abraza, llora, muere conmigo. “Nada”. Al único que se lo dije fue a mi novio. Me abrazó, rabió, no murió conmigo. Dijo que me amaba, que nada iba a cambiar eso, que no importaba que fuera el fin del mundo. Sí fue el fin del mundo. Poco a poco me empezó a dar asco su cuerpo, ya no toleraba sus abrazos, me lastimaba cuando me agarraba la mano, su cara era insoportable, comencé a odiarlo sólo por pensar que detrás de todo ese amor que me confería incondicionalmente había un pene capaz de atravesarme el alma. Al poco tiempo, esa repulsión se extendió hacia todos los hombres. Sentía náuseas tan sólo con pensar en ellos. Excepto mi padre; él era el único al que podía ver, el único que podía tocarme, abrazarme, besarme incluso. Ni siquiera mi hermano podía acercárseme. ¡Nadie! salvo mi padre.
Una cree que nada salva del horror. Una busca refugio en la risa, en la poesía, en el amor, en los libros (aun en los de superación personal), en la filosofía, en el rezar, en la familia, en el llanto y hasta en la muerte. Pero nada es tan efectivo para curarte el espíritu como la música. La música, tan maravillosa y perfecta, te transporta a universos magníficos y harto más felices, te da esperanza, hace latir tu corazón, aligera el abismo, disipa el dolor de la soledad, extingue el lagar del sopor. La música, sólo un arte tan sublime y plena de belleza como la música, logra hacerte sonreír en un mundo abrasado por las sombras.
El mundo es un maldito y, tarde o temprano, te regresa a la vida. Cumplí veinticuatro años y ya no los odiaba. Repugnaba el sexo, sí; pero ya no me daban asco sólo por ser hombres. Ya me interesaba en ellos, los buscaba para platicar, admiraba a mis profesores de la universidad, ya podía abrazar a mi hermanito, tuve amigos, muchos de los cuales, por cierto, llegué a apreciar sin medida; en tanto no se me acercaran demasiado, tal vez incluso pude llegar hasta a quererlos.
Y justo cuando empiezas a vislumbrar un posible nuevo futuro, te manda otra probadita de infierno. Mis amigos (o los que yo consideré ‘amigos’) me embriagaron —sí, fueron ellos, no yo—, me sujetaron, me desnudaron, me violaron. Dos, tres, los cuatro al mismo tiempo, por el ano, por la boca, por donde gritara más. “No se puede matar lo que ya está muerto” dijeron en clase de Ontología; pues ellos lo lograron. Me violaron, me mataron, me preñaron.
El dolor ya no fue tanto porque mi alma ya no era tan grande. El segundo aborto ya no fue tan agobiante. La humillación ya no fue tan vergonzosa. Ocultarlo ya no fue tan primordial. Ya no odié a los hombres, ya ni siquiera me duró el miedo más de dos semanas. Incluso el mundo, tan maldito y todo, ya no me molestaba tanto.
Hoy cumplo treintaidós años. Mi padre está muerto, mi hermano casado, mi madre aprendiendo a no llorar, y… ¿Yo? Hoy cumplo treintaidós años. Ya me toca mi ración de infierno.
Kobda Rocha
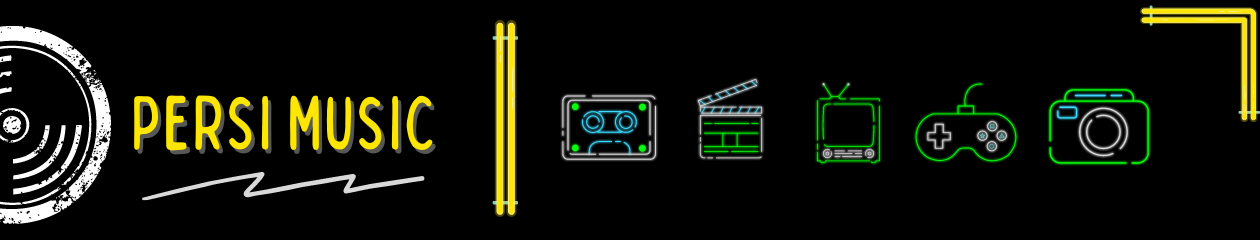

Estremecedor, helado, como una patada en la garganta. Pese al excelente título, diría que la maldad es sólo cosa del hombre, de la humanidad pues, el mundo qué. Maravillosas y perturbadoras imágenes. Agradezco que trataras el tema, con un reflejo fiel de la maldad y de la indiferencia.